Ese viento estepario que sopla por dentro: 'Estación intemperie', de Tere Susmozas - ¡Zas! Madrid
Sobre el libro de relatos Estación intemperie, de Tere Susmozas
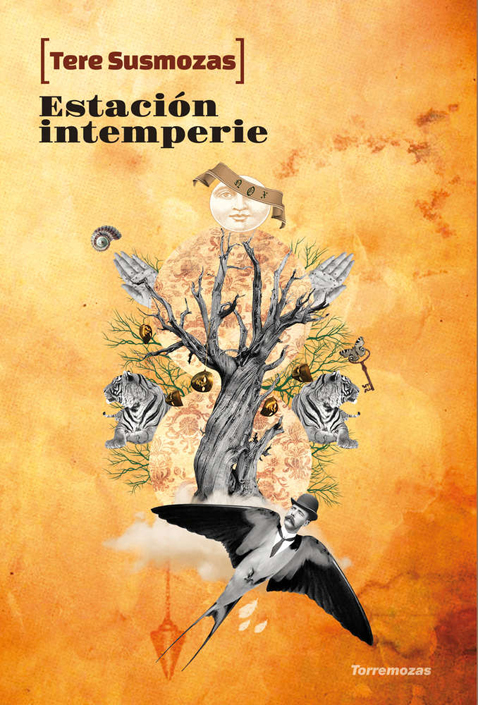
¿Vivimos un apocalipsis? Desde luego; uno permanente, cada cual el suyo. Pero sí, es cierto, dejando aparte el apocalipsis personal de cada quisque, hay épocas de las que uno se avergüenza más que de otras, y ésta da bastante grima. El fondo contra el que se recortan los dramas individuales es ahora tan cutre y está tan mal pintado a brochazos que lo único decente es rajarlo para mostrar la intemperie del otro lado.
Los enemigos, sin embargo, siguen siendo los mismos desde hace un par de siglos: el idiota, el filisteo, el pequeño burgués (ya no quedan de los grandes) tal como los describió Flaubert en sus novelas, sólo que ahora están por todas partes y nadie les resiste. Por tanto, no hay que perder más tiempo hablando de ellos. Como le dijo Virgilio a Dante a propósito de los tibios del anteinfierno, miremos y sigamos de largo.
Por desgracia, ese es el único público. Pocas veces el escritor que se sale de la fila de hormigas se habrá encontrado más solo, más incapaz de dirigirse a su lector llamándole “mi semejante, mi hermano”. Un “¡Eh, tú, idiota!” sería ahora más propio. O mejor no dirigirse a nadie; hablar para todos y ninguno, como los que hablan en sueños, las sibilas, los animales que aúllan a la luna. Es lo que hace Tere Susmozas en sus escritos a la intemperie: la desolación nuestra de cada día sufre en su prosa una destilación rigurosa; kilos y más kilos de realidad mostrenca quedan sublimados en una brillante gragea, tan golosa como un lacasitos, pero de sabor mucho más astringente. Es cierto que sus historias transcurren en una campana de vacío de la que previamente se ha extraído toda atmósfera pestilente. De ahí ese aire de emblema concentrado, de enigma de fábula en cuya resolución nos va la vida. De ahí esa fascinación de bola de nieve tan perfecta que parece el modelo platónico de las nevadas de verdad.
Llamar onírico a todo eso es exacto, pero dice poco. Onírico es también mi casero disfrazado de centurión romano y, seamos claros, eso no es arte. A los sueños hay que peinarlos y vestirlos para presentarlos en público, y para eso no todo el mundo sirve. Cuando digo que Tere Susmozas somete su material a un trabajo implacable de alambique me refiero no sólo a la realidad de la vigilia, sino también a la del sueño.
Pero esa ha sido desde siempre la pretensión de la fábula, del cuento fantástico tradicional mal llamado infantil, que tan bien analizó Cristina Campo. El cuento tradicional no necesita ser realista, se basta con ser verdadero. Cualquier niño sabe que un monstruo condensa un miedo más puro que el matón de su clase. Y en consecuencia es más verdadero. También sabe que la vida real no es más que un reflejo imperfecto de lo que ya ha aprendido de manera indeleble en los cuentos. Sabe sobre todo algo que los adultos olvidan con facilidad: que en la vigilia todos somos sonámbulos y que sólo de tarde en tarde despertamos gracias a la ficción, esto es, a los símbolos.
«Cuando digo que Tere Susmozas somete su material a un trabajo implacable de alambique me refiero no sólo a la realidad de la vigilia, sino también a la del sueño».
Cualquier niño es calderoniano y conoce por instinto que la vida real no es real, que la única realidad es la de la fantasía que da significado a la otra. De modo que sí, el individuo es ante todo un animal quimérico y luego hace cosas. ¿De qué si no tantas liturgias, mitologías, metafísicas y religiones?
Si tenemos todo eso en cuenta resulta que Tere Susmozas no sólo es realista, sino más naturalista que Zola y Pardo Bazán juntos. Porque el «tranche de vie» que refleja es el más difícil de trabajar en una página, puesto que carece de modelos ahí fuera para dibujar del natural. Y, no obstante, es un mundo tan cierto como el que ven nuestros ojos. Es el mundo de las obsesiones, es decir, de los mitos fundacionales de cada uno que, mira por dónde (o por Jung), suelen ser menos personales e intransferibles de lo que se dice.
Aquí no hay mimesis que valga y, sin embargo, sabemos que todo lo que se nos cuenta es tan verídico y palpitante como ese pájaro caído del nido que todos hemos sostenido alguna vez.
Claro que hay belleza, pero el hechizo, el embeleso aquí duelen. Al lado de esta irrealidad, el realismo de los otros es puro escapismo. Esto es la intemperie sin paliativos, comparada con la cual los virus reales son casi acogedores. Querríamos despertar de este sueño para volver cuanto antes a la piadosa mentira cotidiana, pero una vez despiertos, nada deseamos más que volvernos a dormir para regresar a esta intemperie, porque nada es tan intenso, tan hermoso como ella, no importa lo que inquiete. Como siempre en la buena literatura, aquí nos sentimos vivos. Quiero decir que en estas páginas la belleza no tiene nada de refugio, sino que, como tendría que ser siempre según la definición más certera que se haya hecho de ella —la de Rilke—, es todo lo terrible que uno esté dispuesto a soportar.
Lo cual es lógico cuando la belleza es lo único que nos queda como autodefensa.
«Querríamos despertar de este sueño para volver cuanto antes a la piadosa mentira cotidiana, pero una vez despiertos, nada deseamos más que volvernos a dormir para regresar a esta intemperie, porque nada es tan intenso, tan hermoso como ella, no importa lo que inquiete».
Si una carroña puede ser hermosa cuando la describe Baudelaire, o un buey despanzurrado si lo pinta Rembrandt, los ahogados, los pájaros muertos, los cuerpos lacerados son hermosos en las palabras de Susmozas, lo cual no quiere decir que sean menos terribles. Pero no por las heridas, sino porque están solos. No hay peor soledad que la del sueño y aquí, en todo el libro, no hay ningún tú al que dirigirse. Es un concentrado de toda la soledad que podemos absorber a pequeñas dosis, disimulada por excipientes, en la vida real. Es decir, que es la soledad de verdad, la que nos empeñamos en no ver despiertos.
Para ello, Tere Susmozas nos instala desde el primer instante en el mundo submarino del sueño, donde nuestras decisiones están tomadas de antemano, y el exterior y el interior se confunden. La ciudad —esa Nox que es una negación construida ya como ruina— está desierta, incluso en medio de sus habitantes. Los símbolos poderosos se suceden, pero rehúyen cualquier tabla de equivalencia, como ese cuerpo polifónico recubierto de bocas («Mordaza-aleteo») o la presencia obsesiva de tigres, emblema de vida furtiva, más amenazada que amenazante. ¿Y cómo no identificarse con ese hombre cometa, sin miedo ni nostalgia, cuyo único temor es que cese el viento que lo arrastra y no halle donde sujetarse?
Hay relatos de umbral, como el que da título al libro, uno de los mejores, donde un pariente del kafkiano protagonista de «Ante la ley» consigue por fin franquear la entrada, sólo para encontrarse dentro una nueva versión de la colonia penitenciaria, donde la letra con sangre entra.
Y sabemos que abismarse en la propia imagen reflejada puede llevarnos muy lejos, pero nunca tan bien como en el relato «En fuga».
Porque símbolo aquí no alude a lo vago o irreal, sino a la madre de la realidad, en el mismo sentido en que se habla de la madre del brandy, ese concentrado del que se extrae año tras año el caldo más diluido que bebemos. El despliegue del símbolo a la realidad es al mismo tiempo un desperdigarse, una degradación, la emanación divina de los neoplatónicos. Por eso el camino inverso de la realidad al símbolo es camino de reintegración. En los sueños, por ejemplo, cruzamos límites inviolables durante la vigilia. La porosidad de lo onírico nos permite poner en evidencia distinciones fraudulentas con las que nos manejamos en vida. Las fronteras entre lo orgánico y lo inorgánico se diluyen. En varios relatos del libro lo mecánico y lo animado intercambian papeles. La vida puede recaer en lo robótico (como esos tipos con engranajes en la garganta de «El bosque eclipsado»), pero también remontarse de lo fabricado a lo vital, como el pájaro mecánico de «Engranaje». A veces entre lo animado y lo artificial no hay más paso que el ansia de volar. Sólo vive quien consigue elevarse; sólo el que ya no puede sucumbe.
Las fronteras entre distintas formas de vida también son difusas: Un bosque puede crecer en el dorso de una mano; lobos y tigres formar simbiosis casi heráldicas con los humanos. Lo inanimado es un estado de ánimo, antes que una fatalidad.
También el afuera y el adentro se difuminan, como esa niebla que proviene del exterior, pero está igualmente dentro de las cosas, exudando de su íntima inconsistencia («La inconsistencia de las cosas»). La consecuencia de esta porosidad de tabiques es que ya no queda donde refugiarse. El frío, la intemperie amenazan siempre («Águila bicéfala», «Constelado y frío»), pero el interior que tendría que protegernos es precario y sometido a metamorfosis impredecibles, y quién sabe a cuenta de qué se nos concede un poco de amparo, después de pírricas excursiones de las que sólo se regresa en efigie.
Todo esto no es sólo es real, sino exacto, y sólo hay que poner nuestra vida en perspectiva para reconocerlo disfrazado bajo otros ropajes más corrientes.
Igualmente precisas son las imágenes de desarraigo que proliferan: árboles vagabundos que caminan, hombres que vuelan como hojas arrancadas. Parecería que ese ir a la deriva sería ahora lo fácil, casi un alivio, pero no, siempre hay alguien que lo tiene más claro, que impone una dirección hasta al ahogado «que ansía el arrebato oceánico que lo zarandee, arrojándole aún más lejos» (en el deslumbrante «Travesía del ahogado»).
No voy a seguir citando, que lo descubra el lector, pero que no se engañe: aquí lo hermoso tiene el signo de lo verdadero: y el arrobo escuece, y el sueño desvela. Pero siempre por impregnación, no por calambrazo.
Hay escritores eléctricos y escritores que nos anegan poco a poco, como una marea, hasta cubrirnos por completo. Susmozas pertenece a estos últimos, y no son menos necesarios unos que otros.
Con hondura, con silencio (¡cuánto silencio resuena en sus cuentos submarinos y subterráneos!), con la delicada crueldad de los huérfanos, o mejor, como ese mayordomo del que hablaba Gerald Brenan, que todas las tardes a la hora en punto le anunciaba a su señor: «Milord, el crepúsculo», Tere Susmozas nos conduce a las puertas mismas de la intemperie y allí, educadamente, nos abandona a nuestro desamparo.



Submit a Comment